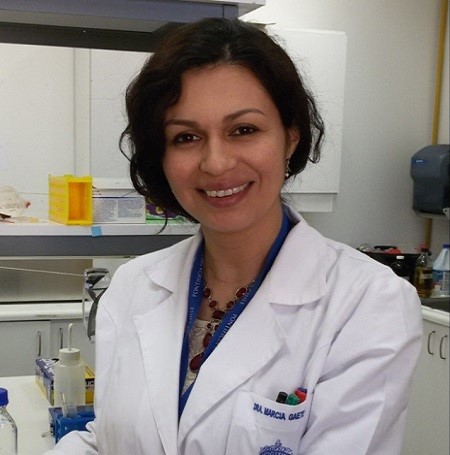La docente e investigadora ha dedicado su vida al estudio de regeneración de células para la formación de tejidos y su aplicación en el cultivo de órganos. El 2019 logró crear un vínculo entre el Departamento de Embriología UC con el King ‘s College London, para así aumentar el conocimiento tecnológico en el área. Al día de hoy, cuenta con su propio laboratorio y un grupo de investigación en embriogénesis y regeneración.
Por Felipe Mansilla Avendaño
Gracias a sus aportes realizados en los estudios embrionarios y regenerativos, Marcia Gaete es considerada una eminencia chilena en materias del estudio embriológico. Además de ser docente en la Universidad Católica, ha dedicado su vida al cultivo de órganos, al estudio de la capacidad de los seres vivos de regenerar tejido y su futura aplicación para el ser humano, y por último, a la naturaleza de las células madres para encontrar maneras de formar nuevo tejido. Gracias a estos aportes, la universidad King ‘s College London se interesó por su trabajo y desde el 2019 mantiene un equipo colaborativo de manera internacional.
Desde inicios de 2020 cuenta con su propio laboratorio, el cual sufrió un incendio a mediados de ese mismo año. Sin embargo, gracias a la perseverancia, el centro de investigación logró levantarse de nuevo y actualmente cuenta con un equipo de investigadores conformado por 15 personas, cada una especializada en un área específica.
“Fue duro comenzar prácticamente de cero, pero ahora nos levantamos y hemos trabajado como nunca. Actualmente estamos trabajando en la organogénesis, específicamente en la región craneofacial, para visualizar cómo funciona este sistema en la mandíbula y los dientes. Buscamos continuar con el tema, porque lo veníamos integrando desde el 2019”, indica.
-En enero del 2019 se realizó un simposio internacional al respecto. ¿Cómo se relaciona con la embriología y que se sabe hasta ahora sobre su uso?
-La organogénesis permite el estudio de los órganos gracias a las células madre. Estas células crean una versión miniaturizada de un órgano específico, dependiendo del cual queramos estudiar. Este campo se ha desarrollado enormemente en estos últimos años, y ahora la embriología se ha visto inmersa porque los investigadores notamos que además de poder crear órganos mediante células madre adultas, también podemos crear un embrión a través de estas mismas.
-Suena un poco complicado…
-Es algo muy simple la verdad (ríe), pero se suele confundir si no se tiene el concepto claro. Una célula madre es aquella que tiene la capacidad de dividirse en otras células. Gracias a los estudios, sabemos que estas son capaces de crear todos los tejidos de un organismo adulto, pero se desconocía su capacidad de hacerlo si es que estas eran forzadas a estar en un cultivo, como es que le llamamos.
-¿Y ahora se puede?
-Ahora sabemos que es completamente posible. Estas células embrionarias se han utilizado para formar estructuras en el laboratorio, y hemos presenciado como se desarrollan en embriones.
-¿Usted ve con optimismo el potencial que tiene este descubrimiento en la investigación?
Gracias a este avance tecnológico, podremos estudiar embriones sin necesidad de usarlos. Es un avance enorme para el estudio del desarrollo humano, ya que es difícil conseguir embriones. Además, otra ventaja que posee es que son más simples que los embriones reales, por lo que se puede examinar con mayor detalle alguna que otra variable.
–¿Es difícil conseguir embriones para los estudios?
-Los embriones que usamos son de humano y de ratón. Antes de hacer la colaboración con la Universidad de Londres, Chile no tenía un sistema claro para poder obtener material de estudio, es decir, todos los embriones que usábamos los traíamos de afuera, incluso los de roedores. Ahora existe un protocolo y un procedimiento ético para poder conseguirlos. Los padres deciden donar los embriones a la investigación y los ratones los tenemos en el laboratorio. Fue necesario cumplir ciertas normas para poder tenerlos, pero lo logramos. Todos los embriones humanos que usamos son sobrantes de fecundación in vitro.
-¿Por qué de ratón y no de otro animal?
-Porque genéticamente es muy parecido al de los seres humanos. La única diferencia es que el ratón posee un desarrollo más avanzado y rápido, pero los resultados son parecidos y se evalúan casi de la misma manera.
-El 2017 usted publicó un estudio de cómo habían logrado cultivar órganos durante 25 días. ¿De qué manera puede aplicarse este hallazgo en la vida cotidiana?
-Los cultivos que solíamos usar nos permitían cultivar organoides hasta menos cantidad de días. Con el equipo de investigación, decidimos crear un mecanismo para poder aumentar esa cantidad de días, ya que esa diferencia es crucial para lograr mejores resultados y tener nuevas materias de estudio. Para nuestra sorpresa, un día vimos que uno de esos órganos se mantuvo vigente hasta el día 25, y desde ahí utilizamos ese método para el cultivo. Debo aclarar que no habría sido posible si no hubiésemos contado con apoyo tecnológico. Ahora nos gustaría utilizar este descubrimiento para explicar el por qué hay embriones que son más duraderos que otros.
-¿Cuáles han sido los avances?
-Gracias a eso, hemos podido estudiar embriones con características diferentes. Por ejemplo, estudiamos aquellos que tienen un ADN irregular, o que poseen más cromosomas, etc.
-¿Qué logros crees que serán capaces de conseguir en el futuro?
–Esperamos encontrar las respuestas a por qué hay embriones que nacen con fallas genéticas relacionadas a algún tipo de órgano y qué medidas tomar antes de su nacimiento. Encontrar estas causas es vital para mejorar la calidad de reproducción asistida y también de vida del que está por nacer.